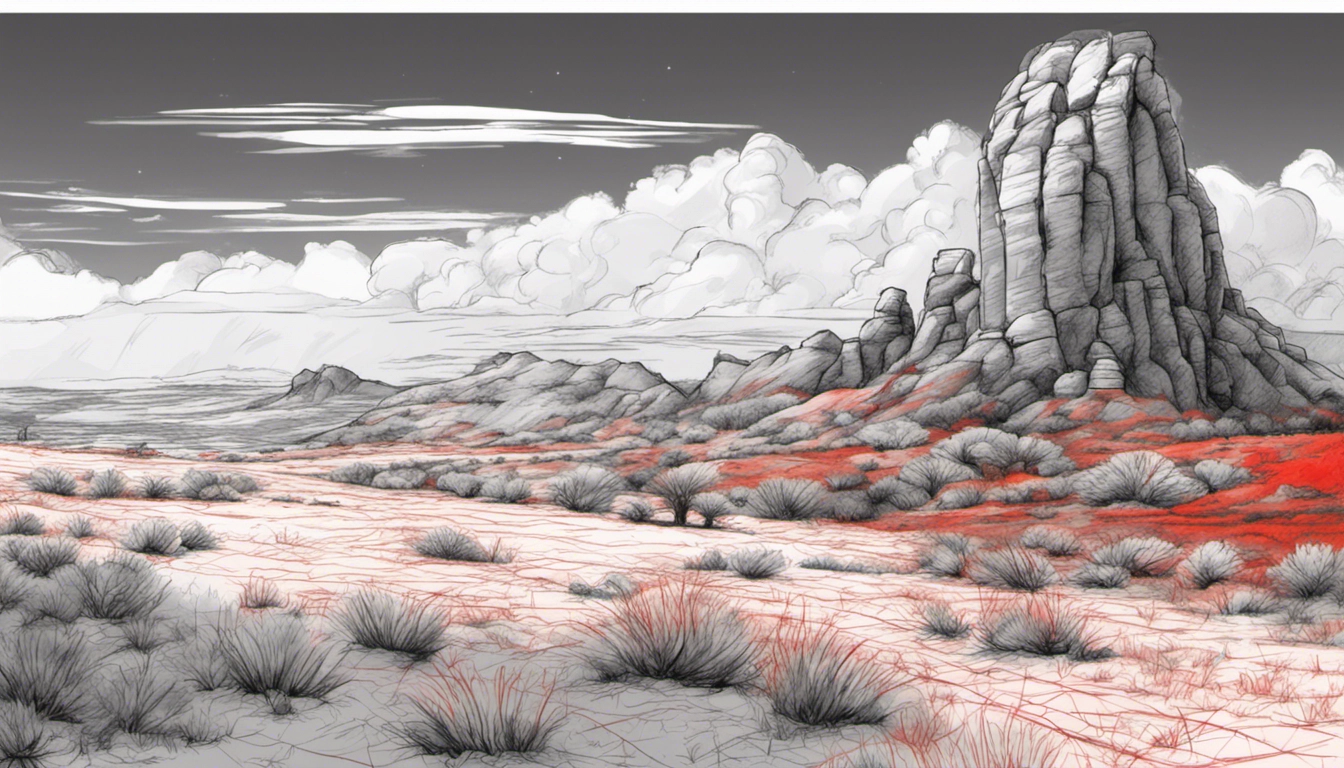
La masacre de Rincón Bomba, también conocida como Masacre de La Bomba, fue un trágico episodio en la historia argentina que tuvo lugar entre el 10 y el 30 de octubre de 1947, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Este brutal ataque fue llevado a cabo por efectivos de la Gendarmería Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía de Territorios Nacionales contra el pueblo indígena pilagá en el paraje La Bomba, cerca de Las Lomitas, en el entonces Territorio Nacional de Formosa (actual provincia de Formosa).
La magnitud de esta masacre es estremecedora: se estima que entre 750 y 1000 personas perdieron la vida como resultado de fusilamientos, desapariciones, torturas, violaciones y reducción a trabajos forzados. En 2019, este crimen fue calificado judicialmente como un genocidio y un crimen de lesa humanidad, marcando un hito en el reconocimiento legal de la violencia histórica contra los pueblos indígenas en Argentina.
Para comprender la masacre de Rincón Bomba, es crucial examinar el contexto histórico más amplio de las relaciones entre el Estado argentino y los pueblos indígenas. El pueblo pilagá, uno de los pueblos originarios de Argentina, habitaba históricamente en la zona sur y central de la llanura del Gran Chaco. A diferencia de otras regiones, los pueblos indígenas chaqueños lograron resistir la conquista española y mantuvieron su libertad hasta la segunda mitad del siglo XIX.
Sin embargo, hacia fines de la década de 1860, el Estado argentino inició una serie de guerras de conquista contra varios pueblos originarios en los territorios de la Patagonia y el Gran Chaco, conocidas genéricamente como la "Conquista del Desierto". Aunque el presidente Hipólito Yrigoyen dio por concluida la Conquista del Chaco en 1917, las operaciones bélicas y de "limpieza" continuaron durante varias décadas más.
Este proceso de sometimiento de los pueblos indígenas ha sido considerado por algunos autores como un acto de despojo y genocidio. Un ejemplo anterior de la violencia estatal contra los pueblos indígenas fue la Masacre de Napalpí en 1924, donde tropas policiales asesinaron a entre 500 y 1000 personas pertenecientes a los pueblos Qom y Mocoví-Mocoi.
Los acontecimientos que desembocaron en la masacre de Rincón Bomba comenzaron a finales de abril de 1947. Cientos de familias indígenas, incluyendo qom, pilagá, mocoví, chorote y wichí, fueron contratadas por el Ingenio El Tabacal en la provincia de Salta para trabajar en la cosecha de caña de azúcar. Sin embargo, al llegar el momento del pago, la empresa incumplió las condiciones de contratación, pagando menos de la mitad del jornal prometido.
Esta situación generó protestas por parte de los trabajadores afectados, ante lo cual la empresa respondió despidiendo a todos los contratados. El impacto de esta decisión fue dramático para las familias indígenas, que se vieron obligadas a emprender una migración masiva a pie en busca de alimentos y un lugar donde asentarse.
La multitud desesperada se dirigió hacia Las Lomitas, un pequeño poblado formoseño ubicado a 450 kilómetros de El Tabacal, donde estaba asentado el Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional. Llegaron a mediados de mayo, instalándose en un paraje cercano conocido como Rincón Bomba o La Bomba.
La situación en Rincón Bomba se deterioró rápidamente. La llegada de alimentos en mal estado causó una intoxicación masiva que resultó en la muerte de al menos 50 personas, principalmente niños y ancianos, en los primeros días de octubre. Este hecho, junto con los rituales de sanación liderados por el predicador Tonkiet (Luciano Córdoba), aumentó el rechazo de la población "blanca" hacia los indígenas.
El 10 de octubre de 1947 marcó el inicio de la masacre. Cuando el cacique Pablito intentó hablar con el comandante de Gendarmería Emilio Fernández Castellanos, los gendarmes abrieron fuego contra la multitud desarmada que lo acompañaba. Este ataque inicial dejó un número indeterminado de muertos y desató una persecución que se extendería por semanas.
Durante la segunda mitad de octubre, se multiplicaron las capturas, violaciones y asesinatos, incluyendo a niños. Los testimonios de los sobrevivientes relatan fusilamientos, quema de personas vivas y otras atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad. El 15 de octubre, se sumó a la represión un avión Junkers Ju 52 de la Fuerza Aérea, equipado con una ametralladora, que permaneció en la zona hasta el 23 de octubre.
Las investigaciones posteriores han identificado al menos cuatro lugares que marcan un "sendero de la muerte" que se extiende por más de 40 km, desde la fosa común de Rincón Bomba hasta Colonia Muñiz. Las familias capturadas con vida fueron llevadas a las colonias aborígenes de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas, donde fueron sometidas a trabajos forzados bajo un régimen de virtual esclavitud.
Tras la masacre, se inició un proceso sistemático de encubrimiento y silenciamiento. El 11 de octubre, un documento confidencial y secreto del Ministerio del Interior informó falsamente que se había producido un levantamiento indígena. La prensa argentina de alcance nacional colaboró en el ocultamiento, repitiendo la versión oficial de un "levantamiento" o "alzamiento" indígena.
Durante décadas, ningún juez, gobierno, periódico, investigador o partido político volvió a mencionar el crimen. La matanza y sus detalles permanecieron solo en la memoria del pueblo pilagá hasta la primera década del siglo XXI, cuando comenzaron a surgir investigaciones y demandas legales.
En junio de 2005, la Federación Pilagá inició dos causas judiciales: una demanda penal contra los eventuales autores sobrevivientes y una demanda civil contra el Estado argentino por delitos de lesa humanidad, genocidio y reparaciones morales y económicas. La causa penal fue archivada debido a la muerte de los imputados, pero la causa civil avanzó.
En el curso de las investigaciones, se recogieron testimonios de sobrevivientes que eran niños en el momento de la masacre. Además, en 2006, los peritos de la causa hallaron los cadáveres de 27 personas pilagás cerca de Las Lomitas, proporcionando evidencia física de los crímenes cometidos.
En 2019, el Juzgado Federal N.º 1 de Formosa estableció que la matanza había sido un delito de lesa humanidad y que el Estado argentino debía resarcir el daño provocado. La sentencia ordenó una serie de reparaciones, incluyendo medidas no patrimoniales como la publicación de la sentencia, la inclusión del 10 de octubre como día de conmemoración en el calendario escolar, y la construcción de un monumento en el lugar de la masacre. También se establecieron reparaciones patrimoniales en forma de becas y fondos para la comunidad pilagá.
En 2020, la sentencia de segunda instancia aceptó calificar la matanza como un acto de genocidio, marcando un hito en el reconocimiento legal de la violencia contra los pueblos indígenas en Argentina.
La masacre de Rincón Bomba ha inspirado varias obras literarias y cinematográficas que buscan preservar la memoria de este trágico evento y promover la reflexión sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Argentina. Entre estas obras se encuentran:
- "Octubre Pilagá, memorias y archivos de la masacre de La Bomba", de Valeria Mapelman, una investigación histórica que recoge testimonios de las víctimas y aporta documentos y pruebas sobre la masacre.
- La novela "Rincón Bomba: lectura de una matanza" (2009) de Orlando Van Bredam, que narra la confesión ficticia de uno de los militares que actuó en la matanza.
- Los documentales "Octubre pilagá, relatos sobre el silencio" y "La historia en la memoria" de Valeria Mapelman, que registran las memorias personales de las víctimas y testigos de la masacre.
Estas obras contribuyen a mantener viva la memoria de la masacre de Rincón Bomba y a promover la reflexión sobre la historia de violencia contra los pueblos indígenas en Argentina.
[Fuente: Mapelman, Valeria (2015). Octubre Pilagá: memorias y archivos de la masacre de La Bomba. Tren en Movimiento.]